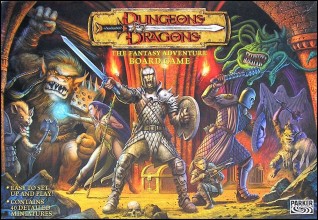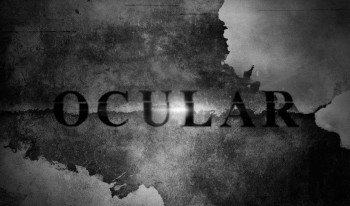Noticias
Los sueños de Mirta Baravalle
24 | marzo | 2016
Por Claudia Korol
Sobre las memorias de Mirta Baravalle. Historias de un 12 de enero y la búsqueda interminable.
El 24 de marzo se cumplen 40 años del golpe de estado que nos partió la vida, nos quitó muchas vidas amadas, nos arrancó pedazos de nuestra propia vida, nos llenó de fantasmas. En esos años aprendimos distintos modos de transformar nuestros dolores en resistencias, en rebeliones, en libertad para soñar y hacer nuestros sueños colectivos.
Muchas historias hacen y rehacen la historia nuestra. La cercanía con nuestros cuerpos las hacen difícil de ser contadas. Por eso, muchos relatos todavía están por escribirse y por decirse, pero la pelea contra la desmemoria es parte de nuestro compromiso de sobrevivientes de una generación arrasada.
Acá asoma una voz, la de una Madre y Abuela de Plaza de Mayo, a la que cada jueves la encontramos rondando la Pirámide de Mayo, puntual, bajo el calor de enero, o en el frío de junio.
Con el amor que se construye reconociéndonos en una ronda, en una marcha, acompañando a quienes sufren cualquier injusticia, acá o más allá de las fronteras impuestas por el colonialismo, nació la confianza y el deseo de compartir algunos momentos de una búsqueda interminable, inacabada.
Nos encontramos en un café de Buenos Aires, el primero de mayo. Llovía mucho. Mirta llegó puntual a la cita. Hablamos en voz bajita, como si nadie pudiera romper el momento en que las almas se encuentran y se dicen algo de todo lo que guardaron por años.
Mirta Baravalle tiene 91 años. Su hija, Ana María Baravalle, y su yerno, Julo César Galizzi, fueron secuestrados de su casa -donde vivía- el 27 de agosto de 1976.
Mirta es Madre y Abuela de Plaza de Mayo. Fue fundadora de estas dos organizaciones que marcan la historia argentina de lucha contra la dictadura y contra la impunidad. Mirta parece extremadamente frágil, pero es inmensamente sólida. Tiene una voz suave, y una firmeza impresionante.
Mirta quiere contar una historia. Yo quiero escucharla. A pesar de que el bar está lleno, se crea una intensa intimidad. Ella quiere hablar de Ana, su hija, sintiendo que cuando lo hace, está hablando de toda una generación…. Que hablando de ella, está nombrando a miles de compañeros y compañeras… 30.000 tal vez, pero también más. Porque habla de quienes fueron arrancados en sus cuerpos, de quienes fueron mutilados en sus convicciones, y de quienes continuaron encendiendo el fuego de las revoluciones pendientes.
Ana es parte de una generación que aparece cuando las Mirtas la nombran, y cuando la traemos a nuestras luchas actuales, y la multiplicamos en pequeños gestos cotidianos.
El 27 de agosto de 1976 Ana había ido al médico para hacer un control de su embarazo. Cuando regresó, Mirta la esperaba con un mate. Ana le contó que el médico la felicitó, diciéndole que a pesar de ser primeriza tenía un embarazo perfecto. Le dijo que iba a tener su bebé antes del 15 de enero. Entre mate y mate, madre e hija compartieron esa charla, sin saber que sería la última.
Mirta recuerda que cuando Ana tenía tres años la llevó a una escuela de monjas, y que a pesar de no tener la edad necesaria, al ver su desenvoltura, igual la inscribieron. Desde chica, Ana estaba preocupada por resolver los problemas de sus amiguitos, y la embarcaba a ella en la búsqueda de posibles soluciones.
Cuando tenía dieciséis años, Ana fue con Mirta a visitar a una prima de dos años que estaba internada en el Hospital de Niños. Allí conoció a un nene de seis, Eugenio, que estaba solo porque su familia no podía visitarlo. Durante muchos días, Ana visitó a Eugenio, ayudándolo a comer, jugando con él, cuidándolo. Se iba temprano a la mañana, y regresaba después de darle el almuerzo. Pasó Noche Buena y Navidad con el niño. Se comprometió con él. Día a día iba a visitarlo, pero el 12 de enero, día en que Mirta cumple años, Ana le dijo que se quedaría a festejar con ella. “¡Es como si la viera!” dice Mirta con una sonrisa enredada en sus recuerdos. Ana estaba descalza, como le gustaba andar, jugando colgada de unas sábanas, entregándole en ese acto todo su cariño.
Al día siguiente, su hija volvió de visitar a Eugenio con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. “Eugenio murió”, le contó, “y los padres no saben nada”. Ana fue hasta Monte Grande, donde vivían los padres del niño. Regresó al día siguiente y le dijo: “Lo velamos como lo que era, un angelito en un cajoncito blanco”.
El episodio la marcó profundamente. Eugenio murió en la noche del cumpleaños de Mirta, el 12 de enero, una fecha recurrente en el relato. Un día terrible y mágico que regresa en distintos momentos de su vida.
Ana podía pasarse horas escuchando con atención los recuerdos de una vecina italiana, Eugenia, que había salido de Europa por la guerra mundial, y la animaba con sus cuentos a viajar por lugares lejanos. Eugenia le insistía a Ana que se maquille, y eso la hacía reír mucho a Ana, aunque después, para las tareas de la militancia, tuvo que hacerlo como parte de los personajes que debió representar.
El 12 de enero del 77, en otro de sus cumpleaños, Mirta salió al centro para hablar con la gente de Familiares de Desaparecidos, y de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre. Después pasó por la Abadía de San Benito en Belgrano, donde varias madres de desaparecidxs visitaban a un cura que estaba en contra de los militares. “Yo fui a pedirle a San Benito por Ana”. De la Abadía volvió a su casa. Ese cumpleaños, y todos los que le siguieron hasta ahora, sus 91, siguió cumpliendo el ritual de la búsqueda.
Pero esa vez, cuando eran cerca de las once de la noche, sintió que alguien golpeaba la puerta con impaciencia. “Yo salí corriendo” cuenta Mirta. “Cuando abro, había un conocido nuestro que me dijo: “Los tres están bien. Nació el bebé”. Como había Estado de Sitio, él se tenía que ir rápido para su casa. Pero fue así como el 12 de enero del 77, nosotros nos enteramos que había nacido el bebé de Ana”.
Mirta hizo un silencio largo. Parecía estar buscando palabras para compartir ese momento… siento que muchas voces hablan en el silencio de Mirta.
Ella después continúa: “¿Te das cuenta lo que significa para mí el 12 de enero? Yo pensaba entonces… San Benito me escuchó…”.
Tiempo después, cuando ese conocido fue a buscar a la persona que le había dado la información del parto de Ana, lo habían secuestrado. Según lo que logró conocer a través de diversos relatos, Mirta cree que Ana y Julio César estuvieron secuestrados en Campo de Mayo. Dice que en el juicio de Campo de Mayo una enfermera habló de un niño nacido allá al que llamaron Eugenio. Dice que no sabe nada más de su hija, de su yerno, de su nieto o nieta. Vuelve a extenderse un silencio intenso.
“Yo siempre soñaba con Ana. Primero soñaba que llegaba con Julio César y me hablaban. Un día soñé que regresaban, y que Ana me decía que podían irse a vivir a la casa de mi abuela. En otro sueño, oía que llamaban a la puerta de casa. Yo estaba en la cocina preparando algo. Salí corriendo, y vi a mis hijos y a mi marido en el hall de la casa, y les dije… ¿no escuchan que están golpeando? Fui después hasta la puerta, y al abrirla estaba Ana sola. Nos abrazamos y yo le pregunté por Julio César. Ella me dijo que lo habían matado. Desde entonces no soñé más con él”.
Esos sueños de Mirta, son el lugar en que se vuelven a encontrar fugazmente madre e hija. La pesadilla, me dice Mirta, es despertar.
Me cuenta Mirta: “Soñé que la iba a buscar a su escuela secundaria, porque me habían avisado que podía estar ahí. Soñé con la escuela tal cual era. Yo entraba, y en el patio había un montón de chicas. A algunas de ellas les digo: “¿vieron a Ana?”. Y me dicen: “allá viene”. Ana venía como era. Nos abrazamos sin hablar. No hablamos nada. Yo la separo, le toco la pancita y le digo: “Ana ¿y la pancita?”. Yo sabía que estaba embarazada. Entonces me toma de la mano, y siempre en silencio subimos por la galería y me lleva a un aula. Había un montón de mesas, y en cada una se veía a un bebé. Estaban tapaditos. Yo estaba todo el tiempo de la mano con Ana. Me muestra un nene sentadito, hermoso, que me mira. Veo al nene, con un peinado que se usaba entonces, como de paje. El pelo grueso, con flequillo. Lo que me llamó la atención era que el pelo tenía colores verdes, mezclados con rojo. Era increíble ver ese pelo, pero era hermoso. Yo le digo: “Ana ¿y ésto?”. Y ella me dice: “Salió así”. Yo lo quise alzar. Pero cuando hice ese movimiento para alzarlo… me desperté”.
Mirta sueña a Ana, y sueña al nieto que sigue buscando. Me pregunto cuántos años más tendrá que esperar Mirta para que se abran los archivos que nos permitan saber con certeza qué sucedió con nuestros seres amados. Me pregunto por las abuelas que ya partieron sin encontrarse con sus nietos y nietas. Pienso en los nietos y nietas, adultos ya, que llevan en sus cuerpos las huellas de varios desencuentros. Pienso en los padres y madres que murieron de tristeza, como el marido de Mirta, que tuvo un infarto un año después de la desaparición de Ana. Un infarto que no fue atendido a tiempo, porque nadie estaba para atenderlo, cuando se jugaba el Mundial de fútbol, en plena dictadura, y la TV proclamaba que “los argentinos somos derechos y humanos”. Y pienso en estas Madres, en estas Abuelas, en estas compañeras de camino, que decidieron no morirse hasta encontrar a sus familiares, y que con más de 90 años continúan la búsqueda interminable. Pienso en Mirta y en Chicha, en Norita, en tantas Madres y Abuelas que rondan las plazas del país… Y siento furia, rabia, indignación, ante la perversidad del poder.
Cuenta Mirta que en el año 82, participó con Abuelas de una gira de dos meses por Alemania, Austria, Francia, y otros países. El día antes de salir del país, fue a despedirse de una señora que era muy amiga de Ana, que la llamaban Beba. Su marido trabajaba en la Brigada de la Fuerza Aérea de El Palomar. Era un hombre que estaba en tratamiento psicológico. Él le dijo que ahí, en El Palomar, veía subir y bajar a personas detenidas, de los aviones Hércules que aterrizaban en esa base, y que esperaba reconocer a Ana entre esas personas.
En esos tiempos todavía no se sabía lo que sucedía con los vuelos de la muerte. Aunque Rodolfo Walsh en su Carta a la Junta Militar, firmada el 24 de marzo de 1977 lo había denunciado, los familiares de las víctimas no tenían todavía dimensión del horror que estaban viviendo sus hijas, hijos, madres, padres, hermanos, hermanas. Ese hombre murió poco tiempo después, y ella se quedó con la impresión de que sabía algo más, que ya nunca dijo. Los silencios fueron la trama básica de estas historias. Tantos cabos sueltos… tantas pistas que se pierden de pronto en la nada… tanta búsqueda y tanta frustración.
Cuando fue a despedirse de Beba, antes de partir para Alemania, sucedió algo que la conmovió profundamente. Estaba en la casa de esta amiga, con la ventana abierta, cuando desde una casa cercana, apareció una vecina que le comenzó a hablar. En ese momento se asomó un nene que buscaba a su mamá. Mirta sintió un golpe, y no lo quiso seguir mirando. El nene era igual al de su sueño. Beba le dijo que había sido adoptado, pero que no era de Ana. Mirta quedó atravesada por la visión del niño, pero al día siguiente se fue para Europa. Cuando regresó, volvió a aquella casa. Beba le contó que esos vecinos con el niño se habían mudado. Pasó un tiempito, y ellos se volvieron a mudar. Previo a eso, un día que estaba viajando en colectivo, subió esa señora con el nene. Ella no pudo hablarle, porque enseguida se bajó.
El café ya se terminó, pero la charla continúa. Mirta hilvana sueños que tuvo en esos años. Cuenta algunos de ellos. Son los sueños de una Madre, su intimidad, sus modos de mantenerse viva. De alguna manera Mirta encontró los sueños que le permitieran seguir pensándose y sintiéndose madre y abuela. Algo además vio. Algo percibió. Algo adivinó en esos sueños tan intensamente soñados.
Ana sigue ahí, rondándola. Dormida y despierta. El diálogo íntimo nunca cesó.
El rostro del niño no se le borró más. Ella lo vio con mucha definición, y así lo recuerda. Le pareció muy igualito a su papá. Mirta lamenta no saber dibujar. Dice que todavía podría retratarlo si supiera, porque lo sigue viendo con toda claridad.
Mirta sigue buscando a su nieto o nieta. Quiere saber de su hija, de su yerno. Me dice una vez más que ese nieto nació en los días cercanos al 12 de enero… en el día de su cumpleaños…
Hasta acá es la historia que quiere contar ahora. Así me la cuenta. Así la cuento. Mirta me da la mano. Las horas pasaron. El cielo se oscureció.
Tomamos el mismo colectivo, cada una de regreso a nuestras casas, que quedan casualmente en la misma dirección. Hablamos poco en el viaje.
Este 20 de marzo, es un nuevo cumpleaños de Ana. Ella nació el 20 de marzo de 1948. Mirta dice que para ella, Ana tiene siempre 28 años, la edad con la que fue secuestrada.
30.000 es una cifra inconmensurable, pero a veces toma la forma de un rostro. El que Mirta lleva colgado en su pecho, muy cerca de su corazón. Es el rostro de Ana. Es su historia.
Mirta no termina de contar, porque no hay final posible. Porque todavía busca a ese niño, ahora adulto, nacido en enero de 1977. Niño o niña, ya grande, que tal vez girando historias, logre encontrar la voz de su abuela.
Tengo una danza de sueños que me rondan, un dolor intenso que significa compromiso. “Que se abran los archivos”, gritamos muchas veces en las marchas. Las consignas pueden tener una intensidad, que sólo las vidas que penden de ellas pueden adivinar.
El Estado tiene una deuda histórica. Y ya no queda tiempo para extender los abrazos necesarios. Que lo sepan los señores que andan usurpando los territorios de la memoria rebelde.
Acá estamos. Con los sueños intactos. No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.
¡Ni lo sueñen!